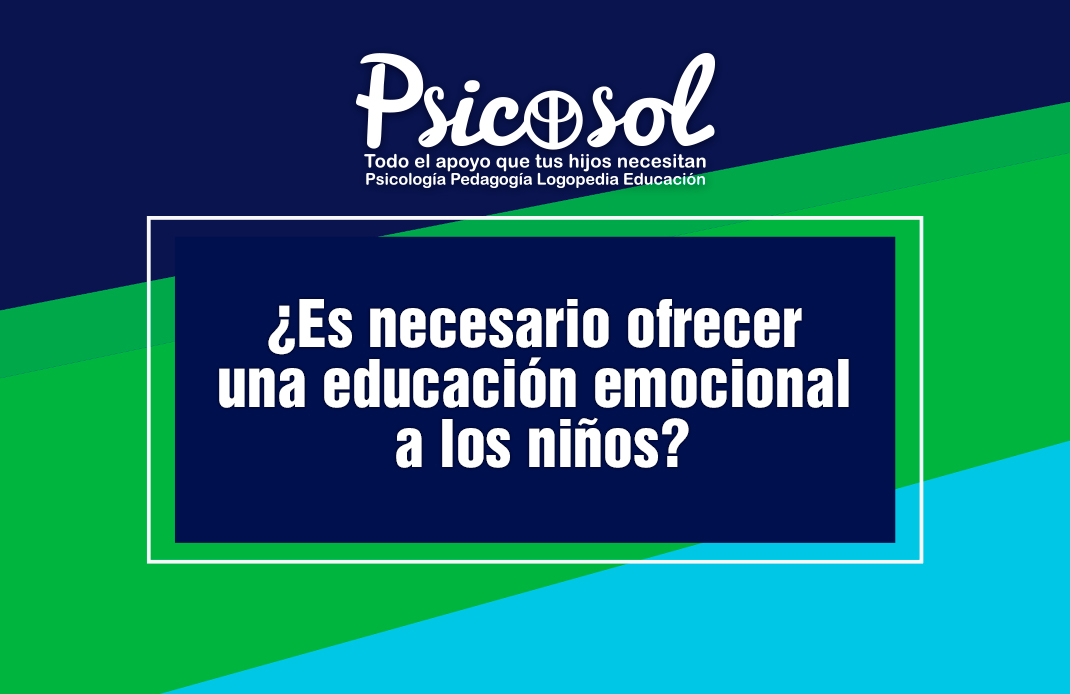Al participar recientemente en una escuela de familias, me plantearon cuál era mi punto de vista respecto a la necesidad o no de desarrollar una educación emocional específica para los jóvenes.
Antes de abordar la pregunta, resulta interesante razonar sobre las emociones, su origen y su función.
Vamos a pensar en un ejemplo. En este ejemplo nos encontramos trabajando en el jardín, arreglando una planta, recortando tallos y desbrozando malas hierbas. A lo largo de este trasiego una araña se sube hasta el dorso de la mano. Nuestra piel es un entramado de receptores sensoriales de calor y frío, torsión y presión. Estos receptores son tan sensibles que son capaces de percibir el peso de la araña y los mínimos movimientos de esta sobre el dorso de nuestra mano. Esta estimulación de esos receptores se transmite hasta la columna vertebral, donde se interpreta, de manera inconsciente como una posible amenaza, provocando de manera involuntaria la retirada de la mano. Esto es un acto reflejo, que evita que la araña en este caso pueda picarnos o hacernos daño. Pero la señal sensorial táctil sigue ascendiendo por la médula hasta llegar a varias regiones cerebrales, como el tálamo y la amígdala. Es en este segundo nivel en que aparece la primera respuesta emocional. En este caso, podría parecer una respuesta de miedo o de asco o incluso sorpresa. Estas son emociones básicas. Pero la señal sensorial no se acaba ahí, prosigue su camino hasta áreas corticales donde se hace una integración de toda la información y, de manera consciente, tenemos una completa experiencia sensorial y emocional. Esta experiencia es mucho más duradera y se denomina sentimiento. En este caso podría ser de aversión o incluso fobia; también terror o una curiosidad aún mayor.